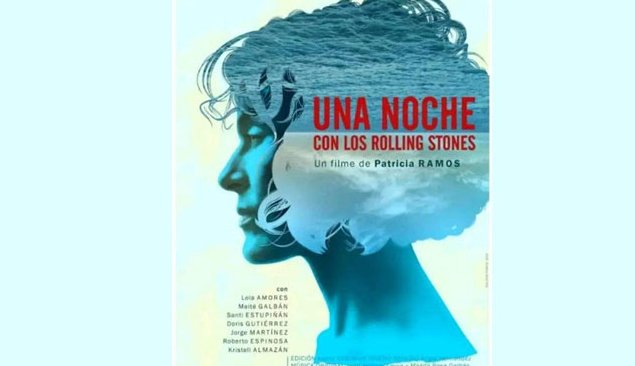NOTICIA


Cadáver insepulto
Imbatible, oronda, rejuvenecida por la restauración digital, La muerte de un burócrata cumple 55 años con la reafirmación de una certeza: haberse ganado un sitio entre las obras imperecederas del cine cubano.
Y no precisamente porque la burocracia resurja una y otra vez, aquí y allá, cual pandemia para la que no se acaban de encontrar candidatos vacunales que la contrarresten ni intervenciones sanitarias que la erradiquen, sino como obra artística que representó un sorprendente salto cualitativo en la aún incipiente filmografía de su realizador y en la hasta entonces no menos incipiente trayectoria del cine cubano del ICAIC.
Desde hace rato se le considera un clásico de nuestra cinematografía, y cada visita que se le hace lo ratifica. No hay que ser muy avezado conocedor de la historia del cine para detectar en La muerte de un burócrata sus múltiples guiños y homenajes al cine de grandes maestros de la pantalla. Lo que me sigue resultando brillante es lo orgánicamente que Tomás Gutiérrez Alea los integra y hace funcionar sin fisuras en una historia a la que, por otra parte, el guion y la puesta en escena le aportan su propio ingenio humorístico, con rasgos indiscutibles de una idiosincrasia y una identidad nacionales.
Ahí está el resultado de tan eficaz combinación: una película universal y cubana, para el público y la crítica, para festivales y la taquilla, para disfrutar lo mismo en una sala de cine que en la sala de nuestra casa. El sueño de cualquier realizador.
La muerte de un burócrata ostenta un doble carácter inaugural, ambos signados por la visión crítica de la realidad sociopolítica de Cuba con posterioridad al triunfo de la Revolución: en la obra de Titón, el arranque de una vigorosa vertiente de comedias satíricas (ya anunciada por Las doce sillas, 1962) que años más tarde nos entregaría Los sobrevivientes (1979) y culminaría con el que fue su último filme, Guantanamera (1995), en codirección con Juan Carlos Tabío; en el cine cubano, la primera clarinada de un movimiento artístico que patentizaba su determinación de acompañar desde la vigilia y el cuestionamiento el proceso revolucionario que lo engendró, convencido de su rol concientizador de un nuevo público espectador participante en ese proceso.
Huelga recordar que ambos derroteros no recorrieron un camino fácil, y en ocasiones se enfrentaron a difíciles pruebas, retos que ya comenzaron a manifestarse desde las andanzas fílmicas de aquel burócrata mortuorio renuente a desenterrar un cadáver y luego volverlo a enterrar, él mismo capaz de resurgir de sus cenizas para erigirse como estandarte de un mal sistémico que se resiste a “destrabar las trabas” que persisten en obstruir una vida más humana y productiva.
Es cierto que hasta los burócratas se rieron de su propia imagen reflejada en el filme, y ello no dejó de hacer pensar a Titón. Que la película no haya contribuido en definitiva a darles una cristiana sepultura, no es un error de su enfoque del fenómeno, sino que es parte de la dialéctica del cine, como también la del espectador, esta última merecedora de un enjundioso ensayo de Gutiérrez Alea en el que el director demostró que era capaz no solo de filmar, sino también de conceptualizar y teorizar.
Clavarles la estaca mortal en el corazón a estos Dráculas administrativos y funcionarios no es tarea del arte, al que sí le corresponde como un propósito totalmente lícito exponer, alertar, denunciar, movilizar corazones y mentes contra este y otros males, con la libertad imprescindible para escoger el instrumental expresivo destinado a ese fin, sin sujeción a doctrinas o manuales de ninguna índole.
Creo que el legado fundamental de La muerte de un burócrata sigue siendo el de asumir y resaltar la validez de la sátira, la parodia, el sarcasmo, el humor negro y de todos los colores como recursos legítimos de la expresión artística, en contraposición a los que todavía en nuestros días piensan, como aquellos monjes benedictinos de El nombre de la rosa que envenenaron las páginas del segundo volumen de la Poética de Aristóteles dedicado a la comedia, que la risa puede inducir a los hombres a perder el miedo al infierno y, por tanto, ya no necesitar a Dios.
Tampoco La muerte de un burócrata logró convencer a los más celosos y recalcitrantes guardianes de la ortodoxia ideológica y la crítica “constructiva” —aquellos que incluso sin darse cuenta tienden a confundir la creación artística con una asamblea de balance— de la necesidad y la utilidad de la risa.
No obstante, imbatible, oronda, rejuvenecida por la restauración digital, la película sigue ahí, 55 años después, para recordárselo.
(Tomado de Cartelera Cine y Video, nro. 188)